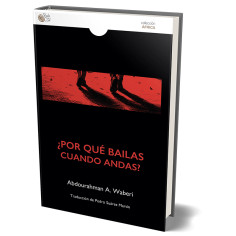- Abdourahman A. Waberi
- Reseñas

Dr Ndongo MBAYE/LaCeneLittèraire
Las preguntas de los niños son terribles, poderosas y poéticas, en la medida en que siempre conllevan una cierta crueldad de inocencia.
Después de todo, ¿qué puede y debe decir un padre discapacitado a su hija de seis años, tan vivaracha e inteligente, que, tras muchas vacilaciones de camino a la guardería, le hace la fatídica pregunta que otros dirían «mata»: «Papá, ¿por qué bailas cuando caminas?
Esta pregunta, cargada de toda la violencia que pueden conllevar las palabras de un niño, me recuerda la que me hicieron un día, hace más de veinte años, mis dos hijos mestizos en Francia, con sus ojos de pescadilla frita: «Papá, ¿por qué tú eres café (negro), mamá vainilla (blanca) y nosotros caramelo (mestizos)?».
¿Qué podíamos decir mi mujer y yo a esta pregunta tan cruda y natural? Aunque nos avergüence y nos desconcierte, tenemos que responder... y así es como van las preguntas de los niños.
Eso es lo que hace Aden, el narrador y cuentacuentos: «El padre no puede echarse atrás. Tiene que contar lo que le pasó en las piernas, despertar sus recuerdos, volver a Yibuti, al barrio de Château d'Eau, a la tierra de su infancia.
A esta tierra de luz y polvo, donde la enfermedad, primero las fiebres y luego esta pierna que ya no se sostenía, le han hecho tan diferente, tan único. Era el «gringalet», el preferido de Madame Annick, su profesora de Francia, un lector insaciable, el rey de los ensayos...».
Este deseo de contar nos va a llevar a una verdadera inmersión en una memoria fértil, de la que va a intentar desenredar, desenrollar para nosotros, los hilos de lana de los recuerdos de Ariadna.
Abdourahman Waberi recordará el desierto movedizo de Yibuti, la perla del Mar Rojo, la playa de La Siesta, las casas de chapa de aluminio de su barrio, tan diferentes de las sólidas casas del barrio alto de los «franceses de Francia», su inmensa soledad de niño abandonado y débil, y las figuras que le marcarán para siempre: su padre, el silencioso Papa-La-Tige, que vendía baratijas a los turistas; su madre Zahra, distante, tan poco maternal, temblorosa, dura, silenciosa, amurallada por su vergüenza de haber engendrado un niño así; su abuela, apodada Cochise (en realidad Nadifa), en homenaje al jefe indio (cuyo nombre en apache significa «roble»), porque gobernaba la familia, a pesar de ser casi ciega, y luego la encantadora y deseable criada, Ladane, de la que estaba secretamente tan enamorado.
Al contar su historia, relata la tragedia, el momento que puso patas arriba toda su vida, la lucha que emprendió para salir adelante y que le convirtió en un hombre que conoce el precio de la poesía, el silencio y la libertad de un hombre que sigue bailando.
En cuanto a su papel de narrador: «Voy a presentarme porque sí, o digamos que para habitar mejor mi papel de narrador. Los niños de mi barrio me llamaban enclenque o enano (...). Fue gracias a que me hiciste una pregunta muy cercana a mi corazón que este pasado volvió a mí con cierta frescura. Por eso lo comparto contigo, mi dulce Béa».
A partir de ahí, el novelista va al encuentro de su vida pasada, en el país de su infancia, antiguo Territorio Francés de Afars e Issas (TFAI), que se independizó en junio de 1977 con el nombre de Yibuti.
Le seguimos en un lenguaje sencillo, preciso, nada sensiblero y a veces crudo. En primera persona, escribe a su hija con amor y humor.
Pero el autor, tomando las precauciones habituales, advierte: «Voy a hablarte de la tierra de mi infancia. Y tendrás todas las historias que marcaron mi juventud. Te hablaré de mis viejos padres. Te hablaré de mi pasado y responderé a la pregunta que me hiciste... Te hablaré de mi barrio y de sus casitas con tejado de aluminio. Quizá te parezca pobre y sucio, y quizá no te atrevas a confesármelo».
Abdourahman Waberi conoce el arte de contar una historia, de centrarse en lo esencial, en lo que toca la fibra sensible. Sabe que, ante los destellos de la memoria, no hay nada como la brevedad eficaz, con el corolario de los toques que acompañan la elección de un tema, la descripción de un sufrimiento, la introducción de un ritmo, de un estilo, para dar lugar a un magnífico cuadro de coloridas recurrencias, donde se revelan impresiones, sentimientos contradictorios, alegría y un aliento lleno de fragancias y tonos.
En esta infancia difícil, contada en forma de breves retablos, el autor busca activar y apropiarse de nuestra propia imaginación, con los colores y la cultura de su tierra natal. Sabiendo que tiene que domar una memoria imperfecta y falible y reorganizar recuerdos nebulosos y brumosos, el narrador contará la tierra de su infancia y retrocederá en el tiempo para poner orden en lo que él llama el «revoltijo» de su memoria.
Desde la primera página, el novelista nos demuestra que es un magnífico narrador, un formidable artífice de la palabra que domina las reglas del espacio-tiempo narrativo: «Todo ha vuelto a mí. Soy un niño nadando entre el pasado y el presente. Sólo tengo que cerrar los ojos y todo vuelve a mí. Recuerdo el olor a tierra mojada después de la primera lluvia, el polvo bailando bajo los rayos de luz. Y recuerdo la primera vez que enfermé. Debía de tener seis años. Tuve fiebre durante una semana entera. Calor, sudor y escalofríos. Escalofríos, calor y sudor. Mis primeros tormentos se remontan a esa época».
En esta novela, el autor no se burla de sí mismo, ni está inflado por un ego desmesurado. No es excesivo ni ostentoso intelectualmente; lo único que pretende es desplegar su escritura con gracia, estilo, ritmo y sencillez.
En este relato, lleno de modestia y ternura, no todo es fatalidad, violencia y sufrimiento.
Abdourahman Waberi mantiene un verdadero equilibrio entre los temas y los personajes que retrata:
Está Zahra, la madre distante, ausente, «más cercana a un pigmeo que a un vikingo», a la que él también habría querido hacer una pregunta delicada: «¿Por qué mamá me odiaba tanto?», dados sus numerosos comportamientos poco cariñosos: «Pero yo ya no encontraba el menor consuelo en los brazos de mi madre Zahra. Ella no sabía qué hacer conmigo... No me atrevía a hacerme esa pregunta. No fue hasta más tarde cuando se coló en mis pensamientos. Se alojaría en mi corazón. Cavaría su propio agujero negro».
Está el padre silencioso, insignificante.
Pero sobre todo está la abuela, la figura emblemática y carismática, «la jefa suprema de la familia»; la que «reinaba con mano de hierro como un guerrero apache sobre sus tropas dispersas». En realidad, esta Abuela Cochise «se llamaba Nadifa, aunque nunca había oído a nadie llamarla por su nombre de pila. Para mí, era la abuela Cochise. Seguía siendo la Abuela Cochise. Para los demás, era la Anciana y todos rezaban en silencio cuando la oían acercarse. Inspiraba admiración y respeto, eso era todo. Por encima de todo, era la que se preocupaba por su nieto y podía sentir lástima por él.
Aquí, el amor está simbolizado por la criada Ladane, de la que el narrador se enamora repentinamente: «En cuanto la vi, fue amor a primera vista. Como un perro que busca a su amo, corrí alrededor de Ladane. La miraba a escondidas...».
Sin embargo, lo que debemos recordar de este texto es que lo que salva a Aden de su vulnerable y traumático comienzo en la vida es la escuela. (a través de una figura positiva en la persona de su profesora, Madame Annick, «una verdadera francesa de Francia»), que le abrirá las puertas al mundo de la palabra escrita, y al comienzo del gran viaje.
Esto es lo que nos enseña este libro, cómo la escritura y la lectura en particular, a partir de los cuadernos de un tío encontrados en el desván, permitirán a Aden salvarse, escapar, lejos de sus magulladuras, erguirse, ¡e incluso ser, por primera vez en su vida, adulado y admirado!
Además, ¿por qué no imaginar a Béa haciéndole pícaramente otra pregunta a su padre, ahora famoso autor de best-sellers: «Papá, ¿por qué te hiciste escritor?
Esta es otra de las razones por las que esta novela es un verdadero canto a las palabras, a la escritura, a la lengua francesa y a la literatura. De ahí la importancia de los libros, y de la escritura, como compañeros indispensables de la libertad: «Aden se venga de los “torturadores en ciernes de su infancia, escribiendo sus ensayos”.
Aden es un superviviente, que se convirtió en poliomielítico a consecuencia de una herida mal curada causada por la maldad del matón de su escuela, Jonnhy; un superviviente que ha vivido la furia de las epidemias, la disentería, el cólera y los ciclones. Pero un superviviente que, gracias a la magia de su escritura, fue capaz de hablarnos de su sufrimiento, de su diferencia, de la pobreza, de la colonización y sus fracasos, de su descubrimiento de la lengua francesa, que nadie a su alrededor sabía leer ni escribir, de su sed, de sus ganas de aprender y de triunfar, de sus sueños... aunque se hicieran añicos: «Desde que contraje el virus de la poliomielitis, nunca he podido volver a usarla. Pero tenía muchos sueños. Me veía como vaquero a los siete años, como futbolista a los doce y como marinero a los dieciocho. Y dibujante a los veintidós.
Al final, para transmitir el legado familiar y domar sus impulsos negativos y destructivos mediante la resiliencia, Aden tuvo que aprender a nombrar.
Y es porque supo y quiso nombrar la enfermedad, la angustia, las cosas no dichas, que Aden se hace hombre. Nombrar, aceptar lo indecible y transformar la desgracia en dicha: «Sí, me gusta bailar. Así que bailo. Incluso bailo mientras camino. Sin premeditación. Es mi segunda naturaleza. Es mi firma».
Para llegar a este punto, también tuvo que nombrar a la muerte, mirarla a la cara, llorar mejor la muerte de su querida Ladane y de su abuela Cochise.
La novela también plantea cuestiones sobre la muerte: «Aprender a morir fue para mí una preocupación constante. Un inmenso tema de reflexión. Veo, Bea, que también es tu caso. Me haces muchas preguntas sobre la muerte, la desaparición y el mundo después de la muerte. ¿Qué nos pasa si estamos muertos?
En realidad, ¿el objetivo de la pregunta de Béa no era más profundamente transformar a un hombre que no caminaba en otro que se pasaba todo el tiempo bailando?
Inconscientemente, para todos, esta pregunta casi filosófica era bienvenida: «sin prejuzgar el propósito de la pregunta, sabía que debía ser muy importante para ti. Y probablemente también para mí»
Esta pregunta, formulada con cuidado y afecto, reconciliaba al narrador con su familia y consigo mismo.
Si recordaba su pasado, si volvía a «vagar por los callejones de (su) infancia por última vez, era para compartir su memoria, con su parte de ayer y de preguntas».
Esto, al final, le dio la legitimidad de una piel, y el cuerpo de un bailarín:
A partir de esta prueba, estoy seguro de que soy otro...
Otro, sí.
Otro que baila todos los días
Otro que baila sin querer
Otro que baila cuando camina.
En esta búsqueda del cuerpo, de bailar de verdad, y para bien, aparece la figura del poeta-cantante Stromae, que nos insta a bailar con su canción «Alors on danse».
Y como resultado del baile, como en una obsesión posesiva, el narrador confiesa, sin fingimiento alguno: «Me encuentro, por decirlo con palabras de Stromae, formidable.
Formidable, y desde luego nada despreciable».
Hasta el punto de que se embarca en un último cuento de hadas sensual, un cuento de hadas bailado, haciéndose uno con los surcos de los pasos sagrados; entonces el narrador se siente, como una revelación en el Nirvana :
La sensualidad que transmiten
los adoquines de las viejas ciudades
resbaladizos por haber sido pulidos por los apresurados
por los pasos apresurados de los peregrinos,
pasos ágiles
pasos vivos
pasos danzantes.
Como en una coreografía final, ¡perfecta!
https://lacenelitteraire.com/pourquoi-tu-danses-quand-tu-marches-abdourahman-a-waberi/