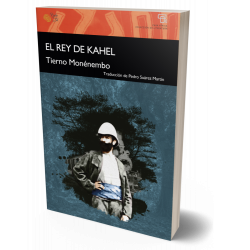- Tierno Monénembo
- Reseñas
Por Carlos Bajo Erro/WIRIKO
No sólo es un ejercicio de justicia poética, sino también una muestra de honestidad, incluso para ponerse en la piel del otro. En El rey de Kahel, Tierno Monénembo recupera la voz de uno de los exploradores europeos de África Occidental, de los aventureros que abrieron el camino a la colonización. En algunas ocasiones, la novela del autor guineano más internacional parece el juego de los espejos de aquel El corazón de las tinieblas, en el que Joseph Conrad vertió todo el discurso racista que había cimentado e impulsado ideológicamente la empresa colonial. A diferencia de la visión intencionadamente parcial y simplista de Conrad, Monénembo ofrece un mosaico en el que las relaciones y las situaciones están marcadas por la complejidad de una época convulsa y las contradicciones de dos mundos que se están conociendo mutuamente, aunque sea desde un marco de desigualdad.
El ejercicio narrativo que Monénembo hace en El rey de Kahel, da una idea de la altura del escritor. No resulta sencillo ponerse en la piel de aquellos exploradores de finales del S. XIX, ni asumir ese claro discurso racista que, en el relato aparece como una firme realidad, al mismo tiempo que se despliega como una caricatura ante los ojos que lo leen. No parece tarea fácil dibujar las intrigas palaciegas de las compañías de comercio y los ministros coloniales de la época. Pero, al mismo tiempo, Monénembo transmite la complejidad de las estructuras políticas que gobernaban los destinos de los pueblos de África Occidental; y los retorcidos y, a menudo crueles, usos sociales de las dinastías peuls que se disputaban el poder en ese ansiado Fouta Djalon. Las caras y las cruces de la colonización, con todas sus luces y sus sombras, con sus diferentes enfoques y sus reversos, en un ejercicio de extrema honestidad.
Aimé Víctor Olivier de Sanderval se embarca en su aventura personal empujado por una especie de fiebre del oro colonial. Ese interés aparece alimentado por el relato de los descubridores de los nuevos mundos, con un eurocentrismo que en ese momento aparece normalizado pero que hoy se nos clava en algún lugar del cerebro por la evidencia de una visión deformada. Otra de las virtudes del relato de Monénembo:
“Había atrapado el virus de las colonias oyendo los relatos del tío-abuelo Simonet. Las sabrosas aventuras de los pioneros de la civilización perdidos entre los antropófagos, y que las bondades de Cristo salvaban in extremis de la marmita hirviendo de los zulúes o de los papúes, le hacían estremecerse cada noche, una vez concluidas las largas y penosas cenas de familia”.
El protagonista se va construyendo una misión mesiánica en su aproximación al continente africano que de nuevo da el tono de la empresa colonial:
“A los ocho años, quedaba claro, ya no se contentaba con hacerse explorador, sería el soberano de los salvajes. Se apropia de una colonia después de haber drenado las ciénagas y devastado las tribus. La convertiría en un reino, movido por sus ideas y su ley, radiante bajo el genio de Francia. Pero ¿dónde?: ¿en Tonquín, en Futa Yalón? Lo dudó mucho antes de decidirse por el segundo. (…) África, mientras tanto, permanecía oscura, extravagante, perfectamente imprevisible”.
Y a medida que pasa el tiempo su misión se consolida. Desde la ignorancia, Aimé Víctor Olivier de Sanderval encuentra los argumentos para afianzar ese sueño infantil al que conseguirá hincarle el diente tres décadas después, con el tiempo suficiente para haberse convencido de que su delirio era, en realidad, un servicio a la humanidad:
“Tenía razón, la ley del progreso era lo primero, tenía que ver con todo: las ideas, las costumbres, los climas, e incluso África. Lex mea lux, ¡las tinieblas debían desaparecer entre los lapones como entre los negros! ¡África, tal es el nuevo desafío del espíritu después de la rueda y de la máquina de vapor! Y su hombre, naturalmente, sería el maestro de obra de esta nueva era de la humanidad. (…) Le tocaba a él y a nadie más transmitir y hacer fructificar las enseñanzas de Platón y de Miguel Ángel. El hombre negro estaba dispuesto a recibirlas. El hombre blanco, por estas regiones, no debía ya contentarse con recoger los palmitos y la cera, ¡debía instruir, civilizar! Desbrozar la selva, por supuesto, pero sobre todo, ¡sobre todo, sobre todo, las mentes!”
El relato, sin embargo, muestra cómo la visión del protagonista se va modificando y cómo oscila como un péndulo entre la fascinación de lo desconocido idealizado y las penurias de un ambiente que le es hostil.
“Por suerte, la selva, con frecuencia más generosa que los hombres, tomaba aires de hospicio y de bicoca. Cruel y salvaje, cierto, ¡pero con la virtud de alojar y nutrir! Se volvió hacía ella para escapar de la avaricia de los jefes de poblado o por recuperar su vicio de la acampada tal como se lo había comunicado el abate Garnier, en las orillas del Azergue. Descubrió el dukí, especie de mango salvaje cuyo fruto con forma de pera era delicioso, probó el fruto algo agrio del árbol del pan, el fruto dulce del árbol del caucho, los racimos de tchingalí que le recordaron la forma y el sabor de las mejores uvas del Beaujolais, el níspero mampata, el sangala… Cazó pájaros salvajes y se acostumbró al licor de flores cuyo sabor finamente alcoholizado le recordaba la ciruela de mirabel”.
Incluso entre las gentes que va conociendo empieza a desdibujar los contornos de negro salvaje que antes tenía claros, para llenarlos de matices que combinan admiración y una buena dosis de desconfianza.
“Al día siguiente recibió la visita de Taibou. Entró con esa lentitud cuidadosamente estudiada que revela entre los peules la nobleza y el rango. Estaba más esplendorosa que la última vez: ¡más trenzas y joyas, más brillo y más encanto! Sus hombros estaban tapados por un tenue chal de encaje que dejaba entrever sus senos pulposos y firmes con las puntas redondeadas de areolas color miel y sobre los cuales golpeaba una red densa de collares de junco y de perlas. Su rostro de rasgos regulares lucía con reflejos de cobre en la luz del sol naciente”.
Resulta curioso cómo, a través de la voz del explorador, los peuls aparecen sistemáticamente como una compleja combinación de orgullo y de engaño, de embuste y de valentía, de honor y de doblez, de inteligencia y de crueldad. En, parte, igual que la naturaleza que el mismo Aimé Víctor Olivier de Sanderval tiene que cruzar para llegar hasta el corazón del reino peul. Esa naturaleza exuberante oculta un sistemático peligro de muerte que acecha al explorador, sin llegar a doblegarle.
“La complicación, sin embargo, se volvió a imponer muy pronto. En Telibofín -a solo cinco días de Boke- se desplomó a la entrada del pueblo, muerto de cansancio y de hambre. Allí estuvo agonizando durante dos días en medio de sus vómitos. Sus tiradores decidieron, a pesar de todo, seguir la ruta porteándolo por turnos al no ser seguro aquel lugar. (…) En Miside-Teliko, su pulso se hizo tan débil y su temperatura tan alta que, de nuevo, dictó sus últimas voluntades”.
En todo caso, incluso cuando empieza a conocer el terreno, empieza a cuestionar algunos de sus principios sobre el salvajismo de los habitantes locales, el aventurero no puede deshacerse por completo de sus prejuicios.
“Unos colonos europeos vivirían aquí desahogadamente con una labor de un par de horas al día… Es el paraíso terrenal, el paraíso durante el pecado, con hermosas aguas claras y ferruginosas, frutas, flores de dulces fragancias y pastos ilimitados donde poder criar por millares caballos, bueyes, corderos… (…) El país sigue siendo encantador. Es una sucesión de colinas y de hondonadas deliciosas. Solo faltan granjas, mansiones y castillos para ser superior a todo cuanto Europa ofrece como más seductor… Los naranjos cargados de fruta, los suaves aromas, las frescas sombras, todo lleva a soñar con el país de Aida… El comercio con África central y con Níger le pertenecerá a los dueños de este país donde los europeos pueden instalarse y vivir a base de bien”.
Cuando Aimé Víctor Olivier de Sanderval, conocido entre los peuls como Yémé, consigue hacerse con la confianza de los más altos dignatarios de los reinos y principados locales y llega a ser reconocido como peul, sus problemas se multiplican. A la supervivencia entre las intrigas de las sucesiones y los complicados equilibrios de poder de los nobles del Fouta Djalón, tiene que sumar la resistencia de las autoridades francesas a reconocerle su condición de pionero y allanarle el camino de sus propias ambiciones personales. Convertido en rey de Kahel, sus problemas no hacen sino comenzar.
“Recorrió su reino a caballo y conoció a la mayor parte de sus súbditos. Organizó suntuosas fiestas frecuentadas por los mejores griots y las mujeres más hermosas: ¡animales de cacería a trozos, leche y miel a chorros! El fonio y el arroz se cocían en inmensos calderos de latón. “El reino de Kahel no hace sino empezar, se decía en las fiestas y en los mercados. pero es ya el reino, de entre todos los del Futa, donde mejor disfruta uno escuchando los mejores flautistas”.
En resumen, Tierno Monénembo construye una novela histórica sobre los primeros tiempos de la colonización, como nunca la había leído, con personajes complejos, llenos de contradicciones y que evolucionan a partir de sus prejuicios, retorcidos, intrigantes y avariciosos, en general, pero también astutos, inteligentes y en ocasiones casi heroicos; el relato de un tiempo en el que dos civilizaciones chocaron en África Occidental. Sí, claramente, Monénembo muestra el efecto de un choque entre dos civilizaciones, que jugaban sucio y que se resolvió simplemente por la combinación de las avaricias y las crueldades de los protagonistas.